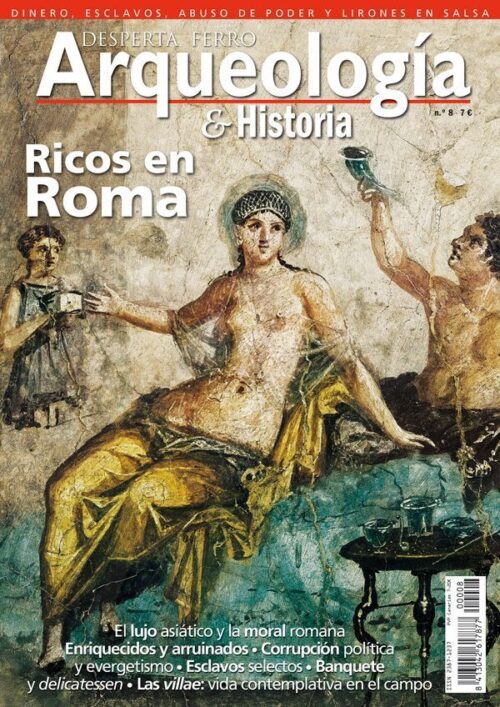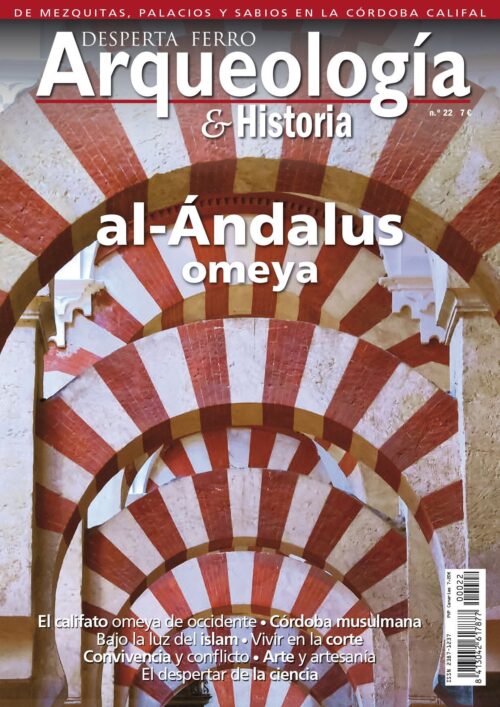Descripción
En verano de 1837, tras cuatro años de lucha, la contiende civil que asolaba partes de España desde la muerte de Fernando VII en 1833 parecía abocada a prolongarse indefinidamente, sin que ninguno de los dos bandos lograse una ventaja significativa. Don Carlos y sus partidarios no habían logrado consolidar su influencia más allá de sus reductos en el País Vasco y Navarra, excepto en zonas del interior de Cataluña, Valencia y Aragón. Los ejércitos de la regencia, por su parte, habían fracasado en su intento de subyugar el foco carlista del norte. El pretendiente y la reina regente, María Cristina, se hallaban ante sendos dilemas. Esta, amedrentada por la posibilidad de un conato revolucionario, entró en negociaciones secretas con su rival, quien, por su parte, precisaba a toda costa aliviar el peso de la guerra sobre las provincias que le eran leales. De resultas de ello, aun con la oposición de sus principales generales, el pretendiente dispuso una gran expedición militar, la Expedición Real, como demostración de fuerza, que lo llevaría a través de Aragón, Cataluña, Valencia y Castilla, territorios donde su presencia debía insuflar vigor a la causa carlista, hasta la capital del reino, donde esperaba que la regente se echase a sus brazos. La realidad fue muy distinta: tras una ardua marcha –jalonada por cinco batallas campales– a través de zonas hostiles y asoladas, en la que las estancias en territorios amigos solo aliviaron breve y parcialmente las penurias de la tropa, don Carlos halló un Madrid hostil y dispuesto a defenderse. A la postre, la expedición, reducida a la mitad de sus efectivos, regresó derrotada al País Vasco y Navarra. El fracaso sembró en el seno del Ejército carlista del Norte la semilla de las disensiones que conducirían a su derrota, al tiempo que desplazó el foco de las operaciones hacia Cataluña y el Levante, donde Ramón Cabrera, el Tigre del Maestrazgo, se convertiría en el terror de los isabelinos.