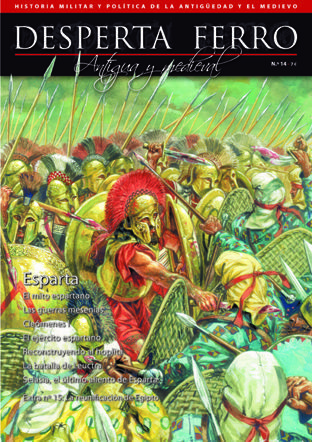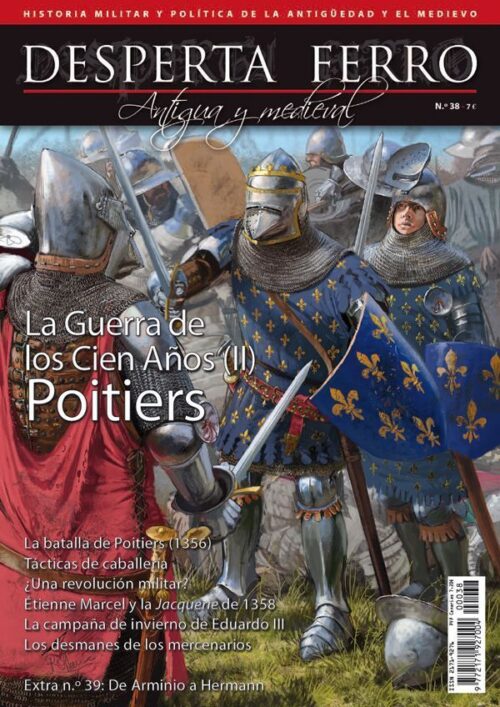Tradicionalmente, las tribus del desierto arábigo se entregaban a incursiones y golpes de mano con objeto de obtener botín y cobrarse venganza. La fe islámica federó a estas tribus y les dio una causa común, haciendo de ellos una formidable máquina militar que en pocos años dominó una extensísima franja de territorio. A la muerte del Profeta (632), el liderazgo pasó a manos de una sucesión de califas que mantuvieron unida a la comunidad islámica (umma) y contribuyeron al esfuerzo expansivo. Sin embargo, el sistema sucesorio no estaba aún bien definido y, consecuentemente, producía terribles enfrentamientos entre los candidatos. No todos los califas gozaban del apoyo unánime de la comunidad. Así, las discordias se manifestaron con brutalidad, sobre todo tras el asesinato del califa Utmán (656) y su sucesión en la persona de Alí, yerno del Profeta, que dio lugar a la primera guerra civil musulmana o fítna, que se zanjó con dos grandes consecuencias: la elevación del califato omeya de la mano de Muawiya I, y la consolidación de la división del islam en tres ramas: suníes, chiíes y jariyíes (estos últimos minoritarios hoy en día), que acompañará a la historia de esta fe hasta nuestros días. El nuevo califa instauró una dinastía hereditaria y dotó al islam de un Estado complejo, sofisticado y sólido. No en vano supuso el periodo de mayor y más rápida expansión territorial del islam, tanto en oriente, como por occidente.